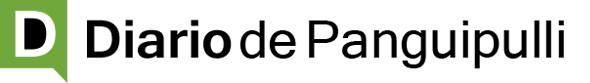Una ocasión justa para llegar de invitado a una reunión de gauchos conversadores y mentirosos de Balmaceda, en la casa vieja de la Dumicilda Medina y la cocina a leña de los Pérez Tallem.
Atención: esta noticia fue publicada hace más de 40 díasAlfredo Pérez Salazar fue uno de los gauchos chilenos que más admiración me causó cuando lo visité en su casa de Balmaceda. Yo estaba haciendo hablar a campesinos gritones que contaban sobre cosas jamás oídas antes. Chalino Barros me pasó a ver a mi local del centro para decirme que estaban carneando para el viernes y que ya todos sabían que yo iría a grabarles para que salieran al aire el domingo. Se juntarían con los Echaveguren, con un tal Mansilla que era manco y los que quedaban de los Pérez Salazar. Tuve que aparecerme por allá, obligado. Si no, me quitaban el saludo y terminaban con las cartas divertidas, las mentiras y adivinanzas que acostumbraban enviar a la radio para que sean leídas.
A la derecha hay un bar con su letrero partido en dos. Soy el primero en llegar en medio del vetusto camino. Hay un frío intenso que me atraviesa la espalda, y muchos preparativos para la reunión a la que me han convocado. A tomar algo, señor Aleuy. Sírvase por favor, se sentirá bien, es la primera imagen del contacto con ellos, ya avanzada la mañana, medio borrachitos la mayoría, con manos ardientes y una mirada de ojos vidriosos y extraviados.
La conversa durará dos noches con sus días, y se enredarán las épocas, los hombres y los soles de varios de nosotros. Estuvo linda la junta, vociferaría don Pancho cuando me lo encontré unos meses después. Sería la primera y la última vez con este ciudadano bueno para los gritos y siempre enarbolando su mate en la derecha y un vozarrón que traía sus historias de viajes entre tiempos idos y escenarios de niñez.
Me contaron la semana pasada que murió viejo y lejos del terruño, dejando sus vivencias y recuerdos encerrados para siempre. Se sentía bien en esos espacios oscuros de la Balmaceda sola y desierta, con un viento fuerte que hacía volar las matas aparragadas de coirones y neneos a la altura de las últimas calles.
Al recordarlo, no puedo evitar un estremecimiento. Había escondido un tesoro de vivencias que enarbolaba con un trinquete veloz de tiempo pasado, como si lo que contara fuera un libro que se abre solo y deja caer los sucesos por mera casualidad. La casa era igual que todas en el pueblo, madera prensada con tonos verdosos, rojizos, amarillentos, un techo azumagado por el humo de la cocina y los fogones crepitando entre un ruido eterno de teteras y ollas que hervían y glogloteaban sobre el hierro caliente. La pequeña radio a pilas colgaba de un clavo de cuatro como el trofeo más querido, y desde los otros clavos caían lazos y atuendos de gaucho, espuelas, un calendario de letras grandes y ropa secándose día y noche. Dos o tres gatos dormían bajo la cocina cerca del trinche del lado de la ventana. Un suculento olor a grasa se desparramaba sin control por todos lados. El retrato de los abuelos era lo más importante. Resplandecía como un trofeo en el medio del muro principal.
La voz aguardentosa de este Alfredo quedó dando vueltas para siempre, porque me lo dijo todo gritando, como si fuera una interpelación en medio de la locura de un concierto de música rockera. Con todas las visitas al frente adoptando diversas posiciones, se adueñó del momento, sin dejar de contarme todo lo que sabía sobre sí mismo, la vida de niñez en la Balmaceda de los Silvas y los Mascareños, la vivencia bien conservada del club de los socios, las carreras de caballos y las jugarretas de taba con más de quinientos paisanos presentes meta apostar y ganar animaladas y campos. O también perderlo todo cuando se aleja la suerte y se entra en una mala racha.
La llegada de la familia
En 1913 José Pérez Tallem se vino con Carmen Salazar a poblar Balmaceda y antes de que llegara el invierno se apuró en ir en busca de la familia a los valles de Cafayates en los secanos de Calchaquí cerca del desfiladero de Las Conchas. En 1914 pasó una nevadera imposible y ellos venían trayendo su casa completa en la chata. Cuando ocurrió ese violento invierno, se quedaron padre e hijo dentro, sintiendo pasar la nevisca y el temporal más grande que alguna vez hayan conocido. El abuelo se llamaba Simón y aguantó firme y sereno esa eventualidad, sin proferir una queja. También venían en el viaje dos hermanos más con sus esposas, y un grupo de buenos amigos que se iban a bordoneaban lejos de todos, encaramados al techo de la chata completamente cubiertos con lonas y frazadas.
Las chatas de Chalino

Esa tarde de conversas encontré que Chalino me llamó dos veces a un lugar apartado. Parece que quería contarme algo en privado. Rápidamente me uní a él, abandonando la entrevista con el pretexto de ir al baño. Cuando estuvimos solos me dijo mirándome con los ojos abiertos:
―Oscar, por ningún motivo se te olvide mencionar lo de los caballos. Eso no te lo va a contar Pérez. Yo te lo voy a decir ahora. Tengo más experiencia que él.
Le agradecí con la mirada y una sonrisa cómplice que se complementó con la empinada del vaso y un largo sorbo de licor. Allá adentro estaba el grupo de los muchachos, con la dueña de la casa exhibiendo las tortas fritas calientes en el comedor grasiento y con una irreverente musiqueada de fondo.
Salimos por una hora de ahí y nos fuimos a la pampa colmados de fuerza y paz. La voz de Chalino lleva una ronquera de cigarro barato, tiene un ronquete que se pega a las palabras y las convierte en gritos amenazantes. Tal como el cielo gris de Balmaceda a esa hora de la tarde. Sonríe y niega moviendo con la cabeza. Y se alegra cuando agrega:
―Qué tanto más sabrá Pérez de esas chatas. Si yo fui quien anduve años sobre ellas. Mira Aleuy, si yo te contara…
―Pero si a eso hemos venido hasta acá. Cuéntame ya.
―A ver si alcanzamos ―dice con un dejo de jactancia mal estibada. La lluvia está por llegar. Nos echarán de menos si nos preocupamos de las pausas y los silencios que son medio largones. Pero fíjate que habíamos salido de Trellew a las cinco con el canto del gallo y ya veníamos fuerte ch. Caballos varios, atados ya, acollarados uno con otro. De las varas se ataba el caballo varero que tenía que ser el más resistente. La chata es grande y en lados van los tronqueros que se enganchaban en los balancines (viste) acollarados al varero porque había unas argollas en las puntas de las varas que se usaban para eso. Al lado iban los balancineros agarrados por las cuartas del eje delantero. En unas argollas colocadas en las puntas de las varas se sostenía el balancín del cadenero junto con el varero. Habitualmente estos eran los caballos más importantes.
―¡Pero qué buena información amigo Chalino! Ligerito nos van a llamar, ya estamos aquí como quince minutos.
―Sí, hay que volver.
Estaba el viejo Pérez. Un hombre sufrido sobre un punto de encuentro de viejos desgastados en medio de la Balmaceda de la Patagonia.
―Pregúntele a Alfredo sobre sus días de niñez ―me sugirió Chalino.
Las contadas de Pérez
Sin que yo le diga nada, comenzaba a decirme que las chatas les traían fletes hasta la casa. Tremendas ruedas que las tiraban una docena de caballos con cuatro o cinco mil kilos de lanas. Y que el primer negocio lo instaló su padre en el 14. Era un boliche pequeño atendido por él mismo y que se conoció como La Confianza Siria. También cuando llegó ese primer camión que pisó Balmaceda, conducido por el gordo Emilio Cano el año 1921. Y el segundo correo de Balmaceda, don Pedro Sellán, junto a los cuñados del juez Máximo Kant. La casa era toda de una especie de fonolita alquitranada.
―Yo me eduqué en mi casa con mi padre y ahí me enseñó las primeras letras y números mientras los niños estaban esperando que funcione la escuela de esa forma, al lado de sus padres, dentro de sus casas. Cuando se abrió la escuela llegó la profesora Ema Barraza Paz. Los Fernández, los Peede, los Echaveguren eran los más ricos de Balmaceda y por eso siempre se comentó que esos eran los verdaderos dueños de la ciudad. Después, mucho después, llegó Mascareño con su famoso hotel.
De argentinos estaba plagado el pueblo. Con un ambiente de bandolerismo, con Galván, Gorra de Mono, Iribarnes, el Rubio, todos ellos pasaban largas temporadas sembrando el terror en Balmaceda. Estas pampas se llenaba de gente de a caballo que estaban armados y mataban mucha gente, ese Reinoso, el Zurdo Contreras, Diente de Oro, y el grupo de los correntinos. Un puñado de matones y camorreros que se trenzaban con cualquiera, les clavaban la daga y se iban galopando sin que nadie hiciera nunca nada. Zambrano, Mora y el teniente Blanco empezaron a vigilar el pueblo. En la casa de los Pérez estaba habilitado el calabozo y ahí mismo vivía el juez en un dormitorio mal parado, en el que impartió justicia durante varias temporadas.
A Pan y Agua lo agarraron entre el mismo Zambrano y Titi Mora. Dicen que lo llevaron engrillado para meterlo preso. Cuando niño, las balas silbaron siempre cerca de su cuerpo, y mucha gente en Balmaceda vivía en medio de los estampidos. Escondida entre unas mosquetas que se veían a la salida del pueblo, había una vivienda pequeña que llamaron la Casa Blanca donde habían matado a varios y los dejaron ahí.
El biógrafo quedó abandonado. El Club yacía casi demolido. El hotel, la casa de los Barros y Aguilar parecían ruinas. Ya no se vieron películas de peleas de gallos, o los principales filmes de forasteros y bandoleros. Tampoco se escuchó a Solís, Aceves Mejía o las Jilguerillas. Al mismo abuelo que vivía destinado en Balmaceda por el ser héroe de la guerra del 79, lo mataron a traición con una daga que le atravesó el estómago y le desparramó los intestinos cuando corrió a abrir la puerta. Ese buen hombre, había llegado ahí para pasar sus últimos años dirigiendo una banda de músicos, junto a la profesora Dumi Medina. Destacó por su condición de histórico, pero dudo mucho que hasta nuestros días se vea una calle con su nombre. También se acabaron los versos de Belarmino, el italiano que se fue a vivir al cerro La Virgen. La vida fue como una larga balada que sube y baja las colinas y los portezuelos. Como los poetas nocturnos que declaman los versos escritos en las cajas de fósforos y cantan en medio del torrente borracho todas sus penas juntas.
Las últimas reflexiones

El polvo de la ciudad comienza a levantarse, pasando por los techos y hasta subiendo por los álamos altos. Los gauchos aplauden, se llenan de alegría, vuelan los tiuques y los cisnes del puente. Me pregunto por qué estos balmacedinos han renunciado a todo y se han quedado a vivir en medio de la nada recordando a sus muertos. Todo se arremolina en las calles de polvo fino cuando llega el viento a llevárselo. Cubre los recuerdos, se desahoga en la trampa de regresar, destapa los ataúdes donde años antes rieron y cantaron las familias alrededor de una fogata con verduleras y visitas contentas con las musiquiadas de las estancias. La voz de los hombres hablando en una grabadora, ya parece llegar al final. Se ha transformado también en un sueño oculto por el olvido y esto que se escribe después no es más que un trozo de fachada de una casa a punto de caerse.
Con todo esto, me llega un miedo profundo. Miedo de que se corte la línea del tiempo y José Pérez Tallem y su Confianza Siria vuelva a abrirnos puertas invisibles hasta donde regresan los espíritus de los asesinados por manos argentinas.
Miro hacia abajo, cuando el vehículo regresa por las laderas de las cumbres. Chalino y el grupo de camperos ya se han quedado quietos. La falda oscura de un bajo otero se ve envuelta por el tierral de la colina y el viento. El valle de oro vuelve a abrir los espacios más abajo, y a lo lejos nos acercamos a los manchones de las primeras selvas raleadas. Quién como yo más absorto en las palabras frágiles de José Pérez con esa larga lista de sucesos sobre las cúpulas de plomo de las balas de los afuerinos. El campanario frágil de la iglesia se va quedando atrás. El aire se tambalea, cae a pique y revienta en gotas de sangre, mientras las casas ya comienzan a verse iluminadas por las todavía vigentes lámparas Petromax.
Como si estuviéramos todavía en 1924, recién llegados hasta acá en una chata con la familia de los Barros y los Pérez Tallem.

OSCAR ALEUY, autor de cientos de crónicas, historias, cuentos, novelas y memoriales de las vecindades de la región de Aysén. Escribe, fabrica y edita sus propios libros en una difícil tarea de autogestión. Ha escrito 4 novelas, una colección de 17 cuentos patagones, otra colección de 6 tomos de biografías y sucedidos y de 4 tomos de crónicas de la nostalgia de niñez y juventud. A ellos se suman dos libros de historia oficial sobre la Patagonia y Cisnes. En preparación un conjunto de 15 revistas de 84 páginas puestas en edición de libro y esta sección de La Última Esquina
Grupo DiarioSur, una plataforma informativa de Global Channel SPA.
Powered by Global Channel
201515