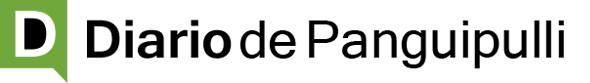Cuando comenzaron a instalarse los primeros afuerinos callejeros en estas ciudades, un toque de diversión se dejó sentir por calles y plazoletas. (Óscar Aleuy)
Atención: esta noticia fue publicada hace más de 6 mesesDesde que los pueblos surgieron y se fundaron, siempre existieron al interior de sus comunidades esas personas nuevas que se arrimaron a ellas sin pedir permiso, sólo para probar cómo les iba. Estos aparecidos que semejaban gitanos armando sus carpas, llegaban en las bodegas de los barcos y se dejaban estar por meses, perfilados en los contornos de las calles, los patios, las pampas y los zanjones del nuevo poblado. Ahí fue donde comenzaron a ganarse la vida acarreando enseres o mercancías en carretillas, silbando bajo el alero de un hotel vacío, esperando una peguita, donde sea que hubiere fútbol o ramadas, y nunca dejando de pedir una moneda para pasar el día.
Llamaba la atención esa especie de desprendimiento y aprecio hacia sus semejantes, que les llevaba a mostrar una presencia que a veces rayaba en lo esperpéntico. A muchos de esos nombres, para los pocos coyhaiquinos y ayseninos que aún quedamos de esas épocas, imaginamos verlos todavía afirmados en los portones. Es el caso del Guari Guari y el viejo Monroy. Este último andaba siempre a caballo. Se hacía él mismo sus ropas, valiéndose de los cueros de unos nonatos. Por otra cuadra entraba el Marino que hacía reír a todos, saludando con la mano en la visera. La Barbarita se paseaba de esquina a esquina con los labios encendidos por un rouge salvajemente bermellón. En los últimos tiempos llegó un muy conocido Tío de las calles con una bolsa al hombro y el ya famoso fárrago gritón: una moneda p’al tío… pidiendo y no robando, y sus dos perros lamiéndole las manos rugosas.
Respecto a indagar por los interiores de las comunidades, reconozco que poco y nada he analizado a los personajes populares de estos villorrios esenciales de los años 50. El Monroy, el Capitán Maravilla, el Chuto, el Mansillita, la Barbarita, el Robledo, el Carmelo Leso, conforman el cuadro de honor de esta gente que no quiere irse de nuestra memoria todavía.
Esta gente en otras localidades
Hubo en el sector de El Blanco y también en Valle Simpson, un hombrecito de baja estatura que vestía bombacha y alpargatas y siempre en su mano derecha revoleaba un rebenque. Dicen que metía más ruido que cinco hombres grandes y que todos lo conocían por su apodo: Montesolo. Una de sus aficiones era partir monte adentro, sin más compañía que sus perros y su caballo. Será recordado por la frase que llevaba adonde fuera y que lo había marcado para siempre: Qué lo perdone Dios. Hoy descansa en el cementerio de El Blanco, en una tumba apartada, sin parientes que le visiten, sin amigos ni flores, sólo el recuerdo de la familia que lo cobijó y le dio trabajo.


Cuando llega la hora de recordar, no puedo soslayar la presencia del güeñe Andrés Pérez, hijo menor de un antiguo matrimonio avecindado en el Valle, cuyos padres fallecieron cuando era un niño, quedándose completamente solo en este mundo. Tuvo la suerte de que su caso fuera conocido entre la pequeña comunidad y que ninguna de las buenas familias existentes se negara a ayudarlo, de tal modo que diariamente pasaba de una casa a otra, donde se lo veía trabajando para ganarse la comida y el vestuario. Se quedó como un hijo o ahijado colectivo y entre los vecinos su presencia fue necesaria, no sólo por lo que hacía y trabajaba, sino por el cariño que se le profesaba en cada uno de esos hogares. Dicen que nunca fue a la escuela, por lo que creció como analfabeto y obviamente, su poco entrenamiento mental le hizo parecer retardado. Así continuó por muchos años, hasta que cumplió medio siglo, demostrando poco interés por la conversación y gran afición a la bebida. Era como el Guari, pero a pesar de todo tenía buen genio, practicaba la obediencia y el respeto. Siempre le dijeron güeñe y pocos lo trataron de Andrés.
En el mismo Valle destacaba el hijo de Clodomiro Millar, al que lo trataron de Juan Feo. Tenía cuarenta y tantos años, era de baja estatura, gordinflón, cabeza y cara ancha, bastante mal parecido, por lo que todos le decían así. Tenía un hermano mellizo. Era tranquilo, respetuoso, y parece que nunca se lo vio con alguna novia. Otro de estos inolvidables personajes del valle era José Cárcamo, muy conocido por ser un tipo bolsero, acostumbrado a comer y beber a costilla de otros. Dice la escritora costumbrista Nerta Orellana que siempre era el último en retirarse, bebiendo como cuba o durmiendo sentado hasta que se le despejaba la mente. La misma escritora remata sobre su trágico fin, al morir congelado cuando franqueaba un alambrado en plena madrugada. Estaba escarchando fuerte cuando se le enredó el alambre en la ropa y no pudo zafarse.
El gringo Walter había nacido en Alemania y también pertenecía al paisaje humano del valle. Trabajaba como hojalatero y se había instalado en una choza del entorno campero, reparando ollas y arreglando todo tipo de cachivaches por lo que la pequeña comunidad debe acordarse perfectamente de él, tal vez a lo mejor no mucho por lo que hacía, sino como un gringo alemán de ojos azules penetrantes, alcohólico, de piel blanca, pero de rostro enrojecido por sus excesos y borracheras. No le den trago, porque se convertía en un animal descontrolado. Pero cuando estaba sobrio y sano era un caballero a carta cabal. Incluso, cuentan algunos que daba a conocer su cultura y perfecto dominio de la historia y otros temas del conocimiento. Un sajón en Valle Simpson, algo que llamaba la atención.
También supe de Pascual Macías, según muchos un ser antipático y perverso, introvertido y de pocos amigos. Se comentaba que era brujo, por lo que la mayoría de la gente de entonces procuraban evitarlo. Me pregunto cómo podría vivir un hombre rechazado en una comunidad tan pequeña. Era estudioso de la magia negra y tenía algunos poderes que lo hacían resbaladizo e intratable, por lo que, de todas maneras, no era muy conveniente ser su enemigo. Había llegado muy joven al valle y disfrutaba de su propiedad, uno de los campos más lindos del lugar. Tenía riquezas que malgastó y dilapidó. Pascual Macías siempre será recordado por ser un hombre apartado del mundo, sin mujer y que fue a morir a las soledades del Baker producto de un accidente a caballo cuando ya era muy entrado en años.

Recuerdos de la infancia en Coyhaique
Mi madre me hablaba mucho del viejo Monroy que entraba a caballo a los bares y hoteles (no habían más de dos o tres) y yo me sentía aterrado cuando después de la cena y ya iluminados por velas (la luz la cortaban a las siete), me conversaba abriendo sus ojos sobre esto o aquello, casi siempre temas relacionados con la muerte, los accidentes, las apariciones. Me acuerdo de la historia del Puente de la Cruz donde penan las ánimas. Pronto se unirían las terroríficas escenas de las películas en la pantalla grande del Teatro Colón de la calle Serrano con escenas que me dejaron sin habla. No puedo olvidar al Conde de Montecristo o el Puente sobre el río Kwai. Tampoco la caída de un avión en plena selva donde los únicos sobrevivientes son dos niños que deben escapar de un tigre hambriento, sumergiéndose en las honduras de un río.
Bueno, aquí había algo distinto. Los miedos se instalaron en mi cerebro al saber del Guari Guari, la vieja María, un carabinero que gritaba en la calle con las armas a la vista, el viejo Monroy y la Barbarita. Cómo olvidar a Monroy y su caballo entrando al hotel Chible, donde sacaba su arma y disparaba al aire, mientras se apeaba para sentarse y pedir un botellón. Por eso era imposible olvidar esas historias, con un ambiente terrorífico de apagones, más aún cuando dormía solo en el segundo piso de la casa grande de Horn, sosteniendo una palmatoria en la mano y una luz de vela que a veces con un chiflón de viento solía apagarse, hasta dejarme en la oscuridad total, momento en que dejaba todo botado y me precipitaba aterrado escaleras abajo.

Maravilla, Marino, la Plato Bajo
¡Oh, cómo se enojaba cuando le gritaban al Capitán Maravilla! Era Marino, que se cuadraba como un milico con piruetas y pantomimas. Lo mismo que Guari Guari, tenía su carretilla para trasladar gente a los hospitales, o para hacer encargos de leña o mercadería. ¿Y Arroz con Leche? ¿Y Manzanita? ¿Y la Plato Bajo? Personas tan nuestras, tan quitadas de bulla, tan demostrativas de que en el pueblo algo andaba bien al paso de ellos por cualquier calle donde anduvieran. También se veía a menudo a la Raquel, que vendía verduras en dos canastos que ella misma llevaba uno en cada brazo. La vieja María venía de las frutillas y estaba borracha cuando llegaba temprano a lavar la ropa en el galpón del patio.
El Catuto era sordomudo y Rambo parecía todo un personaje que emulaba al jovencito de una película. Llegarían después a incorporarse el Chuto y el Agüita. El Hallulla que se demoraba medio día en llegar caminando al centro. Pancho Villa y Tequila Vega no era mucho más conocidos, aunque tenían a su alrededor un ambiente de compañeros seguidores. Mientras caían las tardes aburridas continuaban apareciendo personajes típicos y queridos que los habitantes cuidaban como si fueran sus mejores amigos. No tan nombrados, aunque igualmente recordados fueron Sesos de Agua, que arbitraba pichangas de barrio y Gatica, de los espacios altos de la ciudad. La Cueca, el Escuti que todo el día andaba por la calle silbando y cuando tenía que tocar música se iba a las radios y salían sus guitarreos al aire. A más de alguien se le puede olvidar el famoso Taitao, el Pavo de Año, el Guasca Negra, Pájaro Loco, y un tal Ruminot que le decían el Tapahueco. Y también el Correcaminos y el Cochochito de la Población Víctor Domingo Silva. El Mansillita era tan bajo como nosotros entonces, sonreía como loco y gritaba como animal.
Todos pasaron por años a través de calles y barrios, siendo amigos de la gente y llenando con sus voces y carreras los espacios vacíos crecían en la desolación de nuestros primeros poblados.
Puede que sigan llegando. Sería ya una octava década llena de miedos o de risas, según sea el arbitrio del poeta.

Grupo DiarioSur, una plataforma informativa de Global Channel SPA.
Powered by Global Channel
186907