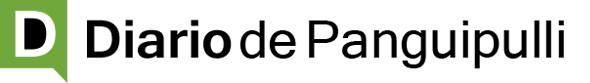Hilda del Carmen cantaba en cualquier lugar donde se encontrase, especialmente frente a nosotros y junto a mí. Sus melodías evocaban tiempos felices y acaso una forma de hacerse querer. (Óscar Aleuy)
Atención: esta noticia fue publicada hace más de 7 mesesHilda del Carmen vino a buscarme anoche durante el sueño. Me pidió ir con ella para enseñarme el mundo donde ahora flota. Claro. A la Veca Madre creí verla sobre una nube que bajó hasta el subsuelo del galpón y regresó rápidamente por donde vino. Como no era la primera vez, supuse que deseaba encontrarse conmigo. Recordé que antes de morir le preocupaban sobremanera las cosas pendientes. Cuando vivía con ella en un piso del callejón de Los Alemanes, ya me pedía que la acompañara a los largos paseos por los vecindarios del Coyhaique de antes. Tarareaba entornando los ojos y no dejaba de cantar. Quería que yo la escuchara, ansiaba compartir detalles olvidados y hasta secretos no revelados. Ella era feliz así. Y yo la amaba.
Pienso hoy en tantas cosas que me dijo. No olvido cómo le gustaba evocar su mundo infantil al lado de la abuela, tararear tonadillas de campo que después pasaron a ser las músicas de las radios en la cocina o en el patio de la casa. A ella le importaba palmotear y reír al son de añejos valses y boleros mientras me contaba que en las tierras del valle muchas viejecitas cantoras y acordeonistas bajaban hasta el río y lavaban la ropa de los ingleses. Parece que imitaban a los pájaros que agitaban alas de género en torno a los alambres y entre esos trinos humanos emergían los teclados y los arpegios.
Hilda me decía siempre que ahí donde suena música, puede que Dios esté.

Ciertas historias iniciales
Uno de los sepultureros del valle, me había contado años antes, casi en susurros sobre sus amigas que cantaban para despedir a los muertos entre el silencio triste de los sepultes. Me dijo que en estos lugares la gente se reía de unas viejitas que empezaban a llorar frente al ataúd. Eran las plañideras, a las que les pagaban por llorar en los velorios.
Hilda del Carmen estaba en todas partes. En la casa de la estancia y en las copas de los álamos, cerca de la fragua del viejo Novoa, en los pórticos y dormitorios cuando llegaban las visitas. A veces corría detrás de una multitud de gansos que revoloteaban sobre las faldas del altozano, o junto a los gatos de don Alberto que estaban a su cuidado.
El tiempo una vez más se quedó bailando sobre las baldosas de la escuela y no alcancé a meterme todo ese mundo en la cabeza. La pequeñísima ciudad por la que camino me llevaba al barro de las calles, al lado de los paisanos y las vecinas con capotas que les cubrían las orejas. El párroco de la humilde capilla le daba fuerte con un fierro a un pedazo de riel que habían traído en barco desde Riñihue. Esa era la campana para tocar a rebato. Algo que sonaba fuerte y nos despertaba, especialmente cuando había incendios o se producía algo grave.
Imaginé a la Hilda del Carmen hablándome de todas estas historias, me convencí que me faltaba mucho todavía para poder verla y tocarla de nuevo. Y me sentí decepcionado al preguntarme quién sería yo para merecerlo. Finalmente decidí aprobar su invitación para seguirle el juego. Todo consistía en una especie de fanfarronada para que ella entre a mi dormitorio y con ese amor infinito que teníamos, empezara a acomodarme de nuevo entre sus brazos y me contara todo lo que sabía sobre el mundo.
Lo que guarda la Hilda del Carmen
Últimamente me ha dado por escribirle cartas a la Hilda del Carmen. Por las noches apagadas, me adentro en mis talleres rodeado de anaqueles y millones de cuartillas archivadas con fotos, cartas y testimonios de esa mujer tan especial, que nunca dejó de contarme sobre los corsos y carnavales de las fiestas primaverales. Siempre el baile, siempre la música. Recuerdo sus ojos brillando y sus manos inquietas, cuando una emoción incontenible se apoderaba de ella. Me llevaba suelto a los melodiosos paseos por la plaza durante la llegada del orfeón de los músicos. Ella misma, en su brillo y esencia, se sentía como encubierta con ese ropón blanquinegro y demasiado húmedo. Las formas de la música transitaban por ahí, en las noches, las siestas y los amaneceres del invierno. En la luna natal flotaba esa música tibia en el aire y no sé quién la fue armando y la dejó ahí, para que llegaran a buscarla otros y se la llevaran por las plazas, los dormitorios, las cocinas, los cobertizos. Un acorde de letrillas y baladas se arrastró por entre la bruma de la provincia y anduvo por caminos nunca antes hollados. Ella me lo había contado con grandes detalles, adivinando tal vez que yo los escribiría.
Me contó por ejemplo que esa música nos abrió las puertas de las lágrimas y nos enloqueció el alma. Que nos dejó solos frente a la inmensidad. Y que esos nombres quedarían enhebrados al recuerdo, porque fueron varios—me lo dijo casi llorando— y todos oíamos una especie de vibrato sordo y sostenido que irrumpía en el silencio de salón mientras hablábamos a los gritos.
Ella también se quedaría con la imagen de la famosa victrola de Marchant sobre los muelles del puerto, en un estradito de madera de coigüe muy mal clavada y un gentío arrogante que esperaba al barco con pioneros en sus bodegas. Había todo un regimiento ahí. ¡Oh sí! Con músicos ordenados e impecables tocando para ellos, aunque esos instrumentos —decía—, los habían dado de baja muchos años atrás en un regimiento de Angol.
Eso de la victrola ya lo sabías antes de que pasara, porque tu mamá había traído un gramófono de Sarmiento, un cilindro metálico de cuerno con lámpara de latón, que era una burrada a todas luces, pero que no nos importaba ya que vivíamos tan encaramados a nuestro tiempo que nada parecía preocuparnos demasiado.
Algunos de mis grandes recuerdos
Te recuerdo abriendo los ojos y entregándome un paquete de colores, quizás el primer regalo de navidad después del cachorro peluso. Yo no pensaba, sólo estaba ahí, sintiendo cómo ese regalo se iba desarmando con un gran ruido al abrirlo, siempre con la voz tuya detrás y arriba, hasta que apareció el pianito rosado con teclas blanquinegras, que miré sin entender, lo toqué mientras la manita hacía contacto con un par de teclas blancas. Pasados un par de meses, la música me dejó conocer unas luces de bengala en colores y pronto pude hacer que se oigan los compases de esa pieza universal que todos los días nos cantaste: Los Pollitos dicen.
Aunque aquel era un poco el principio, no te diste por vencida y seguiste contándome sobre tus primeros discos negros de 33 y parece que ya habías comprado unos cinco de ellos en la Casa Paquita de la esquina. También trajeron una especie de radio como un mueble barnizado y artístico y tú misma te acercabas a él, era tan precioso en el centro de la pared de la entrada, frente a la chimenea, y tus manos hervían con tantos botones y teclas que hacían girar un plato donde se encajaba un disco y el brazo caía sobre él y una aguja tocaba el acetato para que salgan de adentro Nelson Neddy y Jeanette MacDonald cantando Oh dulce misterio de la vida, con la princesa Marie de Namour y el capitán Warrington en una ostentosa historia de amor.

El viaje proponía ir en busca de los conciertos de guitarra de Titín González, la voz colosal de Tito Schippa en casa de la señorita Ángela Andrade, las presentaciones de la Liliana Cisternas en las veladas estudiantiles de la radio Patagonia, donde Olinda Altamirano y Carmen Mora me hacían subirme a una silla hasta alcanzar el micrófono y tocar en la armónica Si Adelita se fuera con otro.
No podía faltar el donaire de Guido Rojas, con el Vesti la Giubba de Caruso, una voz potente y magistral. La siguiente dimensión serían las radios santiaguinas, que hacían retumbar el parlante de una radio a pilas, con los himnos nacionales en la escuela, las cuecas chilenas para las fiestas de la patria, los patrioteros coros musicales de Jesús Villegas y los cánticos sagrados de los curas en las misas. Incluso me vi cantando el himno a Coyhaique. ¿Acaso este himno no era, por sí mismo, una pequeña historia en medio de la ciudad?
Creo que tienes razón, Hilda del Carmen. Fácilmente te imagino en tu escuelita de la estancia recién cumplidos tus ocho años y encaramada al altar de la capillita del reverendo padre Gabriel Cola, invitándote a subir al poste mayor cerca de la iglesia, para que lo ayudes a darle con todas las fuerzas al fierro del tractor que se había colgado como campana oficial de la escuelita de la estancia al despuntar 1939.
Los humosos barcos atracaban en los muelles del puerto. Ese era el momento preciso en que se formaban los músicos de la banda de los carabineros frente de la pensión de Rudecindo Vera.
.jpg)
Más música
Había otra música, como la festiva, la que se oye en los campos, y también en los barrios oscuros de las ciudades. Los Maldonado, por ejemplo, descollaron en lo suyo, la música de las barriadas, la del pecado y los excesos. Traerlos de vuelta parece bastante atractivo para quienes ya peinan canas. Trasladarlos a estas páginas es como tener la oportunidad de volver a escucharlos y verlos de cerca, rodeados de la gente y el aplauso que nunca cesa. Es la bohemia pueblerina en el corazón de los bajos fondos. Ellos estaban en todas las fiestas y entornos parranderos, en las celebraciones dieciocheras, las salas de baile, restaurantes, beneficios y celebraciones familiares. Incluso en los lupanares. Apenas empezaban a conocerse los eventos, bingos y festivales y siempre hubo grupos asistiendo a cuanta kermesse, velada o fiesta benéfica en busca de fondos, llamando al pueblo a asistir a las íntimas veladas del bautizo, el asado al palo en los campos aledaños, a los cumpleaños, onomásticos, sepultes y velatorios que reunían a medio mundo con objetivos bastante claros.
A la Hilda del Carmen le gustaba cantar todo lo que se sabía. Los boleros de Gatica, los tangos de Gardel, las evocaciones de la Simone, de Vargas, de Los Panchos, de Johnny Mattis. Las orquestas de Lecuona y Percy Faith, las seguidillas y las zambras granadinas.
He ojeado algunos de sus Ecran, sus revistas Rosita, Margarita, Eva, Burda, Confidencias. Todo el día, todas las jornadas de niñez anduvieron sueltas por la casa, lo mismo que ese lugar donde ella bordaba siempre cantando, mientras cosía en su máquina Singer de pedal con la radio encendida, en busca de dulzura en la música, en los acordes o las construcciones armónicas con rumbo seguro a la nostalgia.
Hoy me la traje a la Veca Hilda, sin mucho aspaviento la puse aquí para que algo de lo que decía y quería quede para siempre flotando aquí y allá, en medio del mundo sublime de todas las cosas. Como ella lo dijo siempre: cuando suena música, puede que Dios esté.
Grupo DiarioSur, una plataforma informativa de Global Channel SPA.
Powered by Global Channel
184869