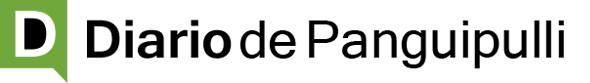En la Villa Ortega, a pocos kilómetros de Coyhaique, me encontré con esta antigua pobladora. Vivía sola. Se peinó para la única foto y me hizo pasar para que conversemos. (Crónica de Óscar Aleuy)
Atención: esta noticia fue publicada hace más de 10 mesesLa tarde en que le vinieron a decir que los perros se estaban muriendo cerca de los baños en las ovejerías, Ana Luisa Uribe pensó inmediatamente que se trataba de otra de esas engañifas para amedrentar a los ingleses. Pero esta vez quiso ir en persona a comprobarlo. Cuando escuchó el inquietante glogloteo, pensó inmediatamente que alguien los había envenenado. Y como el tiempo no estaba para detenerse en detalles como esos, tuvo que reconocer que se había venido a vivir a un lugar maldito.
Más cerca de la pampa, los mensajeros con las fogatas prendidas y los últimos bolsones de lana de las esquiladuras iban rumbo al puerto en unos carretones altos de las comparsas. En el pueblo se respiraba algo extraño, como si un espantoso reptil anduviera arrastrándose sobre las malecitas secas de la tierra.
Esa noche, entre las fogatas, escuchó hablar por primera vez de los valijeros y los chasquis. La semana entrante ―pensó―, cuando pasen los primeros gauchos hacia La Élida, ya tendría que estar embarazada.
Ana Luisa Uribe miraba a los ojos con un perdido cansancio que hacía sentir la furia de los primeros días de los poblamientos. Al igual que muchas ancianas, se había quedado sola, disipada en las selvas de Villa Ortega, en una choza que la albergaba con sus humildes enseres, una decena de gallinas y el bruñir de los arroyos que chapaleaban cercanos. Se había ido a refugiar a ese lugar de la salida de la villa, tal vez para huir del fragor del progreso, acaso para teñir de soledad sus recuerdos. Fue ahí donde me la encontré completamente sola, con una soledad que duele y sujeta por todos los costados.
Cuando bajé del jeep en medio de los caseríos de la villa, me fui acercando a ella en medio de unas luces que me mostraron las tejuelas de la capillita. Bajo ella, como guardián eterno, se desenrollaba un camino de ripio que serpenteaba hacia la cumbre.
Ana Luisa Uribe se había venido de Punta Arenas, para ser mandada a Puerto Montt donde iba a hacerse cargo de un poblador solo que con el tiempo vendría a poblarse a Baguales por un asunto de pleitos con los administradores. Luego, en un intenso capítulo de vida, se hizo allegada a una familia pionera, los Zambrano, que ocupaban una construcción vieja de álamos altos camino a Balmaceda, sector Campo Alegre, una casa que fuera levantada por Bórquez Patiño, maestro mayor de obras de Valdivia, cuando lo contrataron para construir el primer puente sobre el Balseo. Se quedó muchos años en esa casa, siendo considerada como un miembro más de la familia, una niña dócil y taciturna que iba a los encargos montada a caballo, y que iba y venía a cualquier punto, especialmente a los sectores donde más la solicitaban que eran los airosos espacios de la estancia de la escuela agrícola.
Con el tiempo, la tomó de niñera Pedro Stillman, el mismo que se vino en barco con Salvador Hernáez y con el cual se tomaron una hermosa foto en la cubierta del Colo Colo. El gringo fue de los más importantes contadores de la administración de la estancia, y aparte de eso lo nombraron juez de paz de Baquedano, con trabajos que oscilaban entre los puestos de Coyhaique Bajo, Coyhaique Alto, Ñirehuao y Baquedano, siempre en los hogares de los administradores, contadores y administrativos.

De cierta forma, Ana Luisa Uribe comenzó a ser conocida, al igual que una veintena de mujeres como ella que se dedicaban a emplearse en casas de gente pudiente. Entre ellas, mi gran abuela Rosario Pérez, que lavaba cientos de prendas de muchísima población.
Corría 1929 y los vecindarios no existían en este lado del valle, tampoco había muchas formas de moverse, pues los caminos aún no se planificaban. Fue entonces que ocurrirían varios fenómenos destacables, como las variadas formas de trasladar las lanas de las esquilas hacia Puerto Aysén en postas de carros que cumplían diversos circuitos y que, por lo lento de aquel sistema de transportes, quedó establecida la necesidad de que llegaran cuanto antes los camioneros y trajeran camiones para presionar de algún modo el diseño y la puesta en marcha de las primeras rutas viales.
.jpg)
Ocurrió entonces que vinieron varios. Uno de ellos, Pancho Quezada se quedó en la tierra para manejar un pequeño camión Ford que irrumpía con ruidosas explosiones por la Pampa del Corral en busca de las huellas abiertas hacia el Balseo. En la casa habitación de este transportista trabajaba Ana Luisa Uribe Cares. Disfrutaba de las huellitas angostas entre la cancha, el corral y el monte de ñirantales y calafates, donde cada semana acudían los pobladores a pie o a caballo en busca de la pulpería para poder comprar algo que permitiera confirmar que los de aquí no estaban tan aislados.
― ¡Bartolooo! ¡La chata no anda bien ch! En una de esas se viene abajo. ¡Será mejor que la pases a dejar donde Novoa! ―gritaba para que la escuchen, ya que era la única que se daba cuenta de que algo no estaba funcionando bien.
Bartolo era de La Cordonada y un poco dueño de las tierras de su madre enferma que había entrado por Balmaceda desde Curacautín, pasando a Lago Blanco con tropillas, un carro de caballos y unas quinientas ovejas.
Mientras tanto, ya estaban entrando a otros lugares los hijos viejos de José Mercedes Valdés, que se habían tragado distancias y sufrido como nunca. En un grupo estrepitoso se fueron a instalar frente al vado del bosquecito de loma redonda donde de vez en cuando corrían las ligeras liebres y apretaban la rodada los jamelgos.
La Pulpería estaba ahí en la estancia, y así como lo cuenta Uribe Cares, parecía haber estado a la orilla de la huella, frente a las casas de los obreros y peones de la estancia, y era una especie de galpón de medianas proporciones, oscuro, con madera sin elaborar, pero pintada del color del antisárnico, con un poco de pintura café y siempre manteniendo blancas las puertas y ventanas, algo característico implantado por los ingleses.
A ese lugar llegó el rubio y aristócrata Alberto Brautigam, un santiaguino buen mozo y apuesto que se hizo cargo de los trabajos de la contabilidad de la administración y que era muy amable con todos, implantando una modalidad autoritaria poco antes conocida en esos lugares. Anderson, Saunders y Monroy eran buenos administradores de las diferentes estancias.
Francisco Quezada y el señor Castañeda aparecieron por Coyhaique Bajo trajinando con lanas en camiones muy viejos, que los cargaban hasta el 57 y luego al Balseo, sin más huellas que las picadas de animales, en medio de tránsito silencioso, dantesco, agobiante. Carlos, Oscar y Herminia eran tres de los hermanos de los que se acuerda haber criado doña Ana Luisa, en el seno de la familia de don Pancho Quezada, de cuya esposa tampoco se acordó. Pero sí recordó la primera panadería de Santos Cayún, frente al Almacén el Centenario, el hotel de los Cadagan y la bodega de Francisco Bórquez, en lo que después serían las propiedades de los Holmberg. Tampoco se olvidó de Carlos Rodríguez, con su casa del arroyo que luego sería Alonso, con la pensión de Miguel Palacios que atendía la señora Adela, recordado lugar para descanso; quedaron recuerdos del hotel Altuna y del hotel Morán, y la existencia de sus seis hijos, uno de los cuales desapareció en una fiesta de campo, sin que nunca lo hayan encontrado.
Como lo dije al principio, en la rueda de la tarde preguntaron algunos qué estaba pasando con los perros muertos y pensaron en una hierba mala que habían debido comerse con los bofes que los matarifes tiraron de la chanchería. La noticia quedó suspendida toda la tarde como en volandas, hasta que los hijos de la Zorfa Chicuy comentaron, así como entre chistes y cuchufletas, que un tal Loco de la Pala les había dado un polvo blanco para que se mueran de una vez por todas.
La tarde en la Villa Ortega se me hizo muy corta, no tanto por haber dormido tan bien aquella noche en una cabaña que arrendé al lado del camino, sino porque, además, pude conocer a una señora que me fue mentada por una vecina. Me dijo qué flojos estos periodistas, no saben lo que se pierden por no entrevistar a estos tesoros vivos.
Era el año 1986 comenzaban mis programas testimoniales que eran producidos a pulso, con los radiocontroladores que seguían mis extrañas instrucciones. Era la primera vez que se escuchaban en una misma transmisión las rancheras ayseninas, los chamamés, y la música clásica de Lizt y Friedrich Chopin, con un fondo de ladridos y relinchos y las voces de los viejos y viejas entrevistadas. La dama de la que hablo estaba en la villa y me invitó a matear con tortas fritas a las ocho de la mañana. Lo que más recalcó fue su extrañeza de que ningún periodista haya venido todavía a entrevistar a esta gente que tiene tanto que decir.
Tenía toda la razón.
OBRAS DE ÓSCAR ALEUY
.jpg)
La producción del escritor cronista Oscar Aleuy se compone de 19 libros: “Crónicas de los que llegaron Primero” ; “Crónicas de nosotros, los de Antes” ; “Cisnes, memorias de la historia” (Historia de Aysén); “Morir en Patagonia” (Selección de 17 cuentos patagones) ; “Memorial de la Patagonia ”(Historia de Aysén) ; “Amengual”, “El beso del gigante”, “Los manuscritos de Bikfaya”, “Peter, cuando el rock vino a quedarse” (Novelas); Cartas del buen amor (Epistolario); Las huellas que nos alcanzan (Memorial en primera persona).
Para conocerlos ingrese a:
Oscar Hamlet, libros de mi Aysén | Facebook
Grupo DiarioSur, una plataforma informativa de Global Channel SPA.
Powered by Global Channel
177404